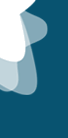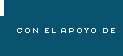|
 |
 |
 |
 |
| |
|
|
    |
|
| |
|
|
 Primer día [ jueves 27 de mayo ] -- Panel
2
Primer día [ jueves 27 de mayo ] -- Panel
2 |
|
| |
|
|
|
| |
|
|
| Políticas
agrícolas y movimientos sociales |
 |
Proceso
histórico de la política agrícola en los
países andinos.
|
Darío
Fajardo / Colombia
Antropólogo, oficial de programas de la Organización
de las naciones unidas para la agricultura y la alimentación,
FAO, en Bogotá. |
| |
|
 |
Las
poblaciones y las políticas de lucha contra la droga:
el movimiento cocalero en Bolivia |
Dionicio
Nuñez / Bolivia
Diputado de la República de Bolivia.
|
| |
|
 |
¿Quiénes
son los campesinos que cultivan la coca y la amapola?
Los movimientos sociales frente a las políticas
de erradicación de los cultivos de uso ilícito:
el caso del Putumayo, Colombia, …
|
Maria
Clemencia Ramírez /
Colombia Antropóloga, investigadora del Instituto
Colombiano de Antropología e Historia, en Bogotá.
|
| |
|
 |
Comentarista |
Michel Agier
/ Francia
Antropólogo,
Director de investigaciones en el Institut de Recherche pour
le Développement, IRD |
|
| Resumen: |
|
Este panel
se constituyó con el objetivo de establecer una relación
entre la actual situación de las regiones donde se
producen los cultivos de uso ilícito, y la estructura
histórica mediante la cual se ha desarrollado el sector
agrario de los países de la Región andina. Así
mismo, y bajo la misma perspectiva histórica, comprender
cual es la situación de los cultivadores de coca, y
conocer sus planteamientos y demandas en medio de la profunda
crisis social y económica que los aqueja.
En su exposición, Darío Fajardo
se refirió a la ausencia de una reforma agraria y de
una política coherente que permita confrontar el problema
de la concentración de la tierra y la productividad
agrícola. Señaló algunos esfuerzos de
solución a este problema: la Ley 200 de 1936, que fundamentalmente
consistió en un reordenamiento de la propiedad, y la
Ley 135 de 1961, presionada por los Estados Unidos en el marco
de la Alianza para el progreso; sin embargo estas normas beneficiaron
a muy pocos campesinos y sus resultados están lejos
de equipararse a los alcances de una verdadera reforma agraria.
Así mismo, destacó cómo
en las últimas décadas la indiferencia del Estado
con el sector agropecuario en los países de la región
se refleja en la ejecución de políticas económicas
de corte neoliberal durante la década de los noventa,
y más recientemente la implementación de un
Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. Estas medidas
se contraponen al desarrollo sostenido de la economía
agrícola y a la posibilidad de garantizar la seguridad
alimentaria de los países en cuestión. La apertura
económica impulsó un impresionante ascenso de
las importaciones de productos agrícolas que han ido
en detrimento de las producciones agrícolas nacionales
y entre otras repercusiones ocasionó la disminución
en cerca de 800.000 hectáreas de cultivos por el efecto
de las importaciones, la desaparición de la agricultura
intermedia, el desmantelamiento progresivo de la industria
y un aumento del desempleo. Por su parte, frente al TLC las
condiciones de debilidad de los bienes agrícolas exportables
de la región auguran una intensificación de
la crisis.
Por su parte, María Clemencia Ramírez
antes de destacar las características del movimiento
cocalero en el Putumayo, se refirió a los distintos
procesos de colonización que permitieron el poblamiento
de las regiones de la amazonía colombiana y destacó
la diferencia que existe entre ellos. Las primeras olas de
colonización sobre la región del piedemonte
amazónico (Guaviare, Putumayo, Caquetá) se remontan
a la época de la Violencia, no sin antes destacar la
llegada de los primeros pobladores desde finales del siglo
XIX durante el auge de la producción del caucho. Destacó
también que la ausencia del Estado en estas regiones
se puede comprender a partir de la concepción histórica
que se ha tenido de este territorio, considerado como un espacio
salvaje ajeno a la sociedad y al interés de las élites
dominantes y donde habitan seres desarraigados y marginales.
Argumentó que en este proceso, la población
ha adquirido una identidad propia asociada al territorio,
y demanda no ser estigmatizada y criminalizada al ser vinculada
al narcotráfico. A través de la formación
de una organización social buscan ser reconocidos como
habitantes y ciudadanos colombianos con derechos, que se traducirían
en una solución de sus condiciones económicas
y sociales. La investigadora destacó también
las dificultades por las que atraviesa este movimiento social
al encontrarse en medio del conflicto armado colombiano.
Finalmente, Dionisio Núñez realizó
una amplia exposición sobre los intereses del movimiento
cocalero boliviano, a quien represente en el parlamento del
país andino. En primer término hizo referencia
a la presencia de la hoja de coca en Bolivia desde hace miles
de años y en consecuencia el importante rol que juega
en cultura boliviana. Defendió la necesidad de buscar
alternativas que permitan la industrialización y productividad
de la planta para evitar su utilización en la producción
de productos ilícitos.
La decisión del Estado boliviano
de reglamentar y erradicar un gran número de hectáreas
de tierra en la región del Chapare a través
de la ley 1008, condujo a la conformación del movimiento
cocalero. Según Núñez, esta organización
social además de defender el cultivo de un producto
tradicional, es la única posibilidad rentable de subsistencia.
A lo largo de la última década, los cocaleros
bolivianos han mantenido una notable actividad política
y social, lo que les ha permitido tener una importante representación
en el parlamento boliviano y la posibilidad de asumir el control
político en las próximas elecciones presidenciales.
|
|
|
   |
|
| Ponentes: |
| Dario
Fajardo / Colombia |
| Antropólogo
graduado en la Universidad Nacional de Colombia (1963), M.A.
en Historia de América Latina en la Universidad de California
en Berkeley, EEUU (1970). De la problemática agraria
colombiana ha estudiado conflictos de tierras, colonización,
cultivos de uso ilícito, comunidades campesinas e indígenas
y políticas agrarias. Actualmente es oficial de Programas
de FAO, Colombia. Ha sido profesor asociado en la Escuela de
Economía de la Universidad Nacional de Colombia (1985-2003),
profesor visitante en la Universidad de La Plata, Argentina,
Director del Proyecto de Zonas de Reserva Campesina (Ministerio
de Agricultura/IICA/Banco Mundial) de 1996 a 2000, Director
de la Corporación Aracuara/Instituto Amazónico
de Investigaciones Científicas Sinchi, 1990-1996, consultor
IICA, FAO, Fundación Ford, investigador en FEDESARROLLO,
Centro de Investigaciones Económicas de la Universidad
de Antioquia-CIE, investigador y director del Centro de Investigaciones
para el Desarrollo de la Universidad Nacional de Colombia-CID.
Autor de los libros: Para Sembrar la Paz hay que aflojar la
tierra (Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, 2002),
Espacio y Sociedad. La formación de regiones agrarias
en Colombia (Corporacion Araracuara, Bogotá,1992), Violencia
y Desarrollo (Ediciones Suramérica, Bogotá,1978).
Coautor de Colonizacion y Estrategias de Desarrollo, (IICA,
Bogota, 1998), Frontera y poblamiento: estudios de de historia
y antropología de Colombia y Ecuador, (Instituto Francés
de Estudios Andinos, IFEA, Instituto Sinchi, Bogotá,
1996), El Agro y las transformaciones de la economía
(IICA, Bogotá, 1994), Historia de la colonización
de la Serranía de La Macarena (Fondo FEN, Bogotá,
1987), entre otros y varios artículos. |
|
| Dionicio
Núñez / Bolivia |
| |
|
| María
Clemencia Ramírez / Colombia
|

Antropóloga. Investigadora del Instituto Colombiano
de Antropología e Historia y profesora de cátedra
de la Universidad de los Andes. Ph.D y Master en Antropología
Social de la Universidad de Harvard, Magister en Historia de
la Universidad Nacional y Licenciada en Antropología
de la Universidad de los Andes. |
|
|
|
|